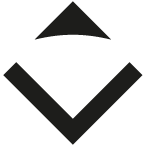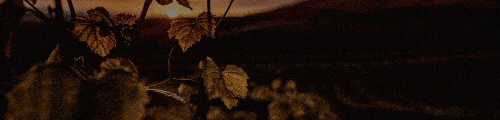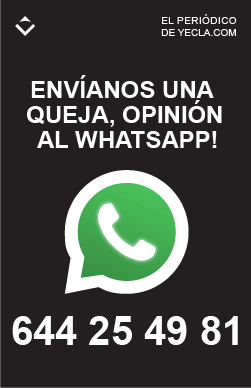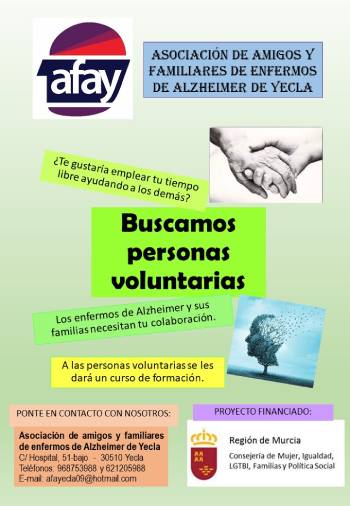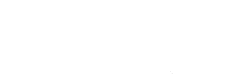Este año 2025 se cumple el centenario de dos escritoras imprescindibles de nuestra literatura: Ana María Matute y Carmen Martín Gaite.
Sin ánimo de compararlas ni de hacer un exhaustivo repaso de sus obras y biografías, es inevitable, cuando te adentras en sus mundos y en sus obras encontrar puntos de coincidencia y un cierto paralelismo que va más allá de su año de nacimiento, pero también matices importantes que las diferencian.
Tanto Ana María como Carmen nacieron en familias acomodadas. Ana María fue la tercera de cinco hijos (la segunda niña) de una familia de la pequeña burguesía catalana. Su padre tenía una fábrica de paraguas en una floreciente Barcelona de principios del siglo XX, su madre era hija de un terrateniente riojano, mujeres austera y de gran carácter. El padre de Carmen era notario, su abuelo materno fue catedrático de geografía, y su tío abuelo fundador del ateneo de esta ciudad y director y editor del periódico “El Orensano”.
Sin embargo, mientras la de Carmen era una familia liberal, laica y progresista, que propició que sus hijas en su infancia no acudiera a ningún colegio ya que su padre no deseaba que fueran educadas en una institución religiosa por lo que, tanto ella como su hermana Ana, recibieron clases de profesores particulares y de su propio padre; la familia de Ana María, por el contrario, de carácter conservador y muy religiosa, según ha contado ella en sus entrevistas, tuvo una educación muy estricta, siempre en colegios religiosos que ella refleja con disgusto y tristeza en algunas de sus novelas, mostrándose siempre crítica al respecto, como si alguien como ella, una niña imaginativa y sensible no encajara en ese ambiente opresivo.
De niñas, las dos vivieron la guerra con edad suficiente para no ser ajenas a sus consecuencias: el hambre, la miseria, la angustia y el miedo, la violencia, los bombardeos y el sufrimiento que provocó en los adultos cercanos. Tras la guerra, la larga y nefasta postguerra tampoco pasará desapercibida para ambas autoras, reflejándose en sus obras de manera evidente. Así ocurre con las novelas de Ana María como Los Abel (1948), Los hijos muertos (1958) o Los soldados lloran de noche (1964), sobre las que recayó la censura con toda contundencia al dejar al descubierto la realidad dura y llena de amarguras de los españoles tras la guerra, algo que los censores no estaban dispuestos a admitir ni a permitir su difusión. Igualmente, Martín Gaite, plasmará la oscura realidad de postguerra en muchas de sus obras como en Entre visillos, en la que deja entrever sutilmente (dado la contundente censura de la época) las diferencias estereotipadas de género.
Si para Carmen la situación opresiva de las mujeres de su generación fue uno de los principales temas literarios tanto en su obra de ficción como en su creación ensayista y periodística, sirva como ejemplo su conocido trabajo: “Usos amorosos de la postguerra española”, publicada en 1981, tras la muerte de Franco, haciendo de ella un referente del feminismo de las siguientes generaciones. Curiosamente, Ana María, a pesar de reflejar la realidad de las mujeres de la postguerra en toda su crudeza, y de haberla sufrido en sus propias carnes, como luego veremos, tal como ella misma ha manifestado en más de una ocasión, no se considera feminista.
Ambas han sido incluidas en lo que se ha dado en llamar la generación de los 50, junto a otros destacados autores como Ignacio Aldecoa, Josefina Rodríguez Álvarez, su esposa, Alfonso Sastre o Rafael Sánchez Ferlosio, con quien Carmen se casó poco después de conocerse. A gran parte de ellos y ellas, además de su actividad literaria, los unirá una gran amistad que durará toda la vida. Carmen recordará, en algunas entrevistas, aquellas tabernas que frecuentaban en las que, por las penurias económicas de la postguerra, en ocasiones, les tenía que fiar porque no les llegaba para pagarse un vino un mísero café; los paseos por las calles de la capital, el Retiro o el Paseo del Prado; las largas conversaciones en las tertulias del Café Gijón, en las que no solo se hablaba de literatura, sino también de la situación social y política del país en plena dictadura.
A las dos escritoras la vida no siempre les sonrió, tuvieron que vivir momentos personales muy adversos. Ana María fue una mujer maltratada por su primer marido. Cuando se separó de él varios años después, lo que en aquel entonces podía considerarse una auténtica proeza, éste le arrebató la custodia del hijo que tenían en común. Pasarían varios años hasta que pudo recuperarla. Una depresión, además, la aparto más de una década de la escritura.
Por su parte, Carmen tuvo dos hijos con Rafael. El primogénito, Miguel, murió a los pocos meses de su nacimiento de una meningitis. Marta, su segunda hija, murió de SIDA en 1985, a los 29 años. La misma Carmen falleció, con 74 años, tras una larga enfermedad que la hizo sufrir mucho durante la etapa final de su existencia. Pero a pesar de tan aciaga vida, Carmen nunca dejó de escribir y trabajar. En una de sus entrevistas llegó a decir que para ella “la escritura es una vía de escape a todo lo que la vida no puede darte”, o quitarte, podríamos añadir.
Tanto Carmen como Ana María tuvieron contacto con otras culturas en diversos países.
En verano de 1948, tras terminar su Licenciatura en la rama de Filología Románica en Salamanca, junto a Agustín García Calvo y Ignacio Aldecoa, Martín Gaite fue becada para ampliar estudios en el Collège International de Cannes. Allí perfecciona el francés que ya dominaba. Tras contraer matrimonio con Sánchez Ferlosio, vivieron un tiempo en Roma con la familia de este, lo que propició un estrecho contacto con la literatura contemporánea italiana, destacando entre sus principales influencias autores como Cesare Pavese, Italo Svevo o Natalia Ginzburg. Vivió y visitó en varias ocasiones Nueva York, ciudad que serviría de inspiración y escenario de algunas de sus obras literarias como Caperucita en Manhattan y algunos de sus relatos como De tu ventana a la mía.
Matute fue profesora de universidad y viajaba con frecuencia a muchas ciudades para impartir conferencias, especialmente a los Estados Unidos.
Las dos obtuvieron múltiples reconocimientos y todos los grandes premios literarios, entre los que cabe destacar el premio Nadal, otorgado a Martin Gaite en 1957 por “Entre visillos”; Matute lo obtendría en 1959 por “Primera memoria”. También les concedieron el premio Café Gijón, a la primera en 1954 por “El Balneario”, y a la segunda en 1952 por “Fiesta al Noroeste”. Igualmente fueron distinguidas con el premio “Príncipe de Asturias” de las letras: Martín Gaite en 1988, y Matute algo después, en 2010.
Ana María Matute, además, fue propuesta para el premio Nobel en 1976, aunque finalmente se lo otorgaron a otro español, Vicente Aleixandre. En 1998 fue la tercera mujer en ser designada académica de número de la Real Academia de la lengua, ocupando su asiento hasta su muerte en 2014.