En una ciudad saturada de relatos museográficos, el Palacio de Liria ocupa un lugar incómodo y fascinante a la vez: es, al mismo tiempo, residencia privada y dispositivo expositivo, genealogía aristocrática y laboratorio de resignificación contemporánea. La colección del duque de Alba —hoy articulada por la Fundación Casa de Alba y desplegada entre Liria (Madrid), Monterrey (Salamanca) y Las Dueñas (Sevilla)— se ha consolidado como uno de los grandes conjuntos privados de Europa, un relato visual de más de cinco siglos de poder, gusto y diplomacia cultural.
Más allá del lugar común que la presenta como “la mejor pinacoteca histórica privada de España”, la colección funciona como un archivo de imágenes de soberanía: emperadores, reyes, mariscales y duques encarnan, en la pintura de corte europea, la vocación política de una casa nobiliaria que supo convertir el coleccionismo en una forma de presencia histórica.
Orígenes: el Renacimiento y el imaginario imperial
El núcleo duro de la colección se configura entre los siglos XVI y XVII, a partir de la figura de Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, uno de los grandes capitanes del siglo de Carlos V y Felipe II. Es en este momento cuando la familia comienza a negociar su identidad visual con los talleres de Venecia, Roma o Amberes, importando no solo obras, sino modelos iconográficos.
Una obra paradigmática es el retrato del propio III duque atribuido a Tiziano, del que la colección conserva versiones y copias que cristalizan la imagen del “gran duque de Alba” como arquetipo del noble guerrero: armadura bruñida, bastón de mando, el cuerpo girado en diagonal, el rostro severo. Estas fórmulas se enlazan, ya en el siglo XVII, con la pintura flamenca de Pedro Pablo Rubens, muy bien representada en Liria.
Entre las piezas más emblemáticas figuran las copias rubenianas de dos Tizianos perdidos en la colección: El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal y el retrato de Felipe IV, rey de España. Estos lienzos, más allá de su condición de “reemplazo” tras los estragos bélicos del siglo XIX, operan como recordatorio de la centralidad de la casa de Alba en la constelación habsbúrgica. Rubens no solo restituye una pérdida, sino que duplica el aura del original y afirma la continuidad de la memoria dinástica.
Completa este bloque áulico un conjunto de paisajes de escuela flamenca y holandesa —Jan Josephsz Van Goyen, Pablo Brill— que introducen un contracampo visual: frente a la retórica del poder encarnado, el paisaje como escenario de una Europa en construcción.
Entre revoluciones y reformas: del siglo XVIII al Romanticismo
El siglo XVIII y la primera mitad del XIX desplazan el foco desde el imaginario imperial a una narrativa de alianzas transnacionales y mecenazgo ilustrado. Destaca aquí el lienzo de Jean-Auguste-Dominique Ingres Felipe V imponiendo el Toisón de Oro al mariscal de Berwick, donde el francés, símbolo de la nueva sensibilidad neoclásica, pone en escena un momento fundacional para la rama hispano-británica de la familia.
El retrato, con su dibujo pulcro y su cromatismo controlado, funciona como acto de legitimación política: el mariscal, antepasado directo de los actuales duques, es insertado en el repertorio de héroes dinásticos borbónicos. No se trata solo de un cuadro de historia, sino de un certificado visual de pertenencia.
En paralelo, la Casa de Alba refina su relación con la pintura de corte española. Francisco de Goya y Lucientes se convierte en un interlocutor privilegiado, especialmente a través de sus retratos femeninos. La duquesa de Alba de blanco(1795) ha adquirido casi la condición de icono pop: Cayetana XIII duquesa, de cuerpo entero, en blanco y oro, se afirma como sujeto de deseo y de poder en un jardín apenas esbozado.
Este retrato, que la crítica ha leído en clave de intimidad y desafío, abre la puerta a un tipo de representación en la que la mujer aristocrática se emancipa del rígido protocolo cortesano y se convierte en coautora de su propia imagen. De ahí la centralidad de la figura de Cayetana de Alba como “curadora en vida” de la colección: muchas de las disposiciones actuales de los salones de Liria responden a su mirada, más narrativa que cronológica.
Pérdidas, reconstrucciones y modernidad
La historia de la colección está marcada también por la pérdida y la dispersión. Tras la muerte de la XIII duquesa en el siglo XIX, parte importante de la pinacoteca se fragmenta: algunas obras son expropiadas y pasan a manos de Manuel de Godoy; otras salen hacia colecciones extranjeras. Es entonces cuando la Casa de Alba se ve obligada a desprenderse de joyas hoy esenciales del canon occidental, como la Venus del espejo de Velázquez o la Madonna de Alba de Rafael, hoy en la National Gallery de Londres y la National Gallery of Art de Washington, respectivamente.
Lejos de clausurar el relato, estas ausencias se convierten en huecos elocuentes que otros duques tratarán de compensar mediante nuevas adquisiciones. El siglo XIX tardío y el XX ven llegar a las paredes de Liria y de los otros palacios obras de Sorolla, Zuloaga, Julio Romero de Torres o Benlliure, así como piezas destacadas del escultor Antonio Canova o grabados de Durero y Rembrandt, hoy visibles en exposiciones itinerantes como Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba.
Es significativo que, en estos apartados modernos, el énfasis ya no recaiga tanto en la exaltación dinástica como en la construcción de una sensibilidad burguesa y urbana: escenas de playa, retratos de damas, visiones costumbristas y esculturas con una sensualidad contenida permiten leer la transición de una aristocracia de corte a una élite cosmopolita, más atenta a los lenguajes del mercado del arte internacional.
A todo ello se suma el extraordinario fondo documental de la biblioteca de Liria, con unas 18.000 piezas entre libros, manuscritos e impresos, incluidos documentos colombinos —cartas de Cristóbal Colón, mapas de La Española— y testamentos reales. El coleccionismo de la Casa de Alba, por tanto, no se limita a la pintura: es, en sentido estricto, una cultura del archivo.
Contemporaneidad: intervenciones en un palacio vivo

El giro más interesante de los últimos años quizá no se encuentre en la adquisición de nuevas piezas, sino en la apertura del Palacio de Liria a intervenciones contemporáneas. La exposición Flamboyant (2025), de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, marca un punto de inflexión: por primera vez, el palacio habitado se convierte en escenario de una gran muestra de arte contemporáneo, en colaboración con Dior y bajo el paraguas de la Fundación Casa de Alba.
Vasconcelos introduce en los salones de Rubens, Goya o Tiziano sus esculturas monumentales de estética kitsch y crítica feminista: la célebre Marilyn, unas sandalias de tacón construidas con cacerolas de acero inoxidable, o sus teteras sobredimensionadas en homenaje a Catherine of Braganza desestabilizan el protocolo visual de la casa. Allí donde la colección histórica glorifica linajes y virtudes cortesanas, la artista despliega un repertorio de objetos domésticos amplificados, vinculados a la economía del cuidado, al trabajo invisible y a las identidades de género.
El diálogo no es banal. La inserción de estas piezas en un contexto de tapices dieciochescos, mobiliario regio y retratos ecuestres obliga al visitante a reconsiderar las jerarquías entre “alta” y “baja” cultura, entre lo decorativo y lo político. El palacio se “desnaturaliza”: ya no es únicamente el contenedor noble de un pasado ilustre, sino un dispositivo crítico donde la historia puede ser re-leída desde los dilemas del presente.
La operación se inscribe en una tendencia más amplia: igual que Versalles ha invitado a Jeff Koons, Anish Kapoor o Olafur Eliasson, Liria ensaya su propio modelo de contemporaneización, pero con una particularidad esencial: aquí el palacio sigue siendo residencia privada, un “museo habitado” donde los límites entre vida cotidiana y escenografía museística son deliberadamente porosos.
Contemporaneidad: nuevas lecturas en un palacio histórico
La apertura del Palacio de Liria a la creación contemporánea ha inaugurado una etapa en la que la colección de la Casa de Alba deja de funcionar únicamente como archivo dinástico para convertirse en un espacio de diálogo activo con las sensibilidades del siglo XXI. Esta línea, aún incipiente pero cada vez más definida, se articula mediante la incorporación de obras y proyectos de artistas cuya práctica interroga los códigos del poder, la memoria y la domesticidad desde perspectivas radicalmente distintas.
La irrupción más visible es la de Joana Vasconcelos, cuya intervención Flamboyant transformó los salones históricos a través de esculturas monumentales y objetos de estética híbrida que reconfiguran el imaginario del lujo aristocrático. Sus piezas, instaladas entre los retratos de Goya y Rubens, generan una fricción deliberada entre lo ceremonial y lo cotidiano, entre la artesanía y la industria, revelando la permeabilidad del palacio como escenario simbólico.
Junto a ella, la colección ha comenzado a incorporar obras de otros artistas contemporáneos. “Hemos tenido el privilegio de albergar una exposicion con Denise De La Rue, pero mas alla de estos eventos publicos buscamos que la coleccion continue creciendo en privado, con artistas internacionales que reflejan esta nueva etapa para nuestra familia. Nos emociona el prospecto de incorporar obras de artistas excepcionales como Diego de Romay, Ana Segovia y Carlos Blanco, que aportan miradas complementarias: esculturas conceptuales que dialogan y reinterpretan las arquitecturas interiores, y piezas lumínicas que exploran la espacialidad del palacio desde la sensibilidad de la pintura”. Este conjunto, aún en expansión, busca ampliar la densidad narrativa del museo habitado que es Liria. Sus obras —objetos escultóricos de geometría depurada y composiciones que combinan arquitectura y memoria— no compiten con la espectacularidad de otras intervenciones, sino que introducen un contrapunto silencioso.
La colección contemporánea del Palacio de Liria, aunque todavía en formación, propone así un campo de tensiones fértil: desde la exuberancia crítica de Vasconcelos hasta la sobriedad reflexiva de prácticas como la escultura de Diego de Romay, pasando por creadores que experimentan con el textil como Olga de Amaral, o la instalación efímera. Más que una simple actualización del patrimonio, esta apertura sugiere un modelo de mecenazgo que entiende el pasado como interlocutor del presente y que reconoce en la Casa de Alba no solo a un depositario de historia, sino a un agente activo en la producción cultural del siglo XXI.
Conclusión: de reliquia a laboratorio
El recorrido por la colección del duque de Alba —desde las tablas renacentistas y los retratos cortesanos de Tiziano y Rubens, pasando por la sensibilidad moderna de Goya, Ingres o Sorolla, hasta las intervenciones contemporáneas de Joana Vasconcelos y los posibles diálogos con artistas contemporaneos— muestra un desplazamiento sutil pero decisivo: la Casa de Alba ya no se presenta únicamente como depositaria de un patrimonio inamovible, sino como agente activo en la construcción de nuevos relatos visuales.
Liria, Monterrey y Las Dueñas dejan de ser solo escenarios de nostalgia aristocrática para convertirse en plataformas donde se ensayan formas de convivencia entre lo histórico y lo contemporáneo. En ese tránsito —del palacio cerrado al museo habitado, de la pinacoteca privada al espacio de debate simbólico— se juega buena parte del futuro de las grandes colecciones nobiliarias europeas.
La colección del duque de Alba, lejos de ser un relicario del Antiguo Régimen, se revela así como un laboratorio delicado: un lugar donde la historia del arte no se contempla a distancia, sino que sigue escribiéndose, cuadro a cuadro, sala a sala, intervención a intervención.
Tags: Palacio de Liria, Joana Vasconcelos, Denise de la Rue, Diego de Romay, Carlos Blanco, Duque de Alba, ArteContemporaneo

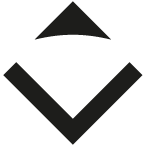

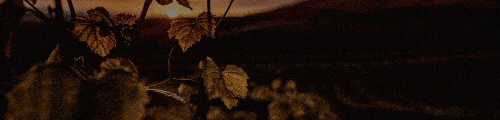

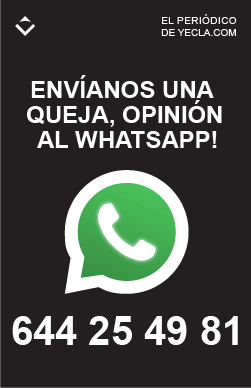


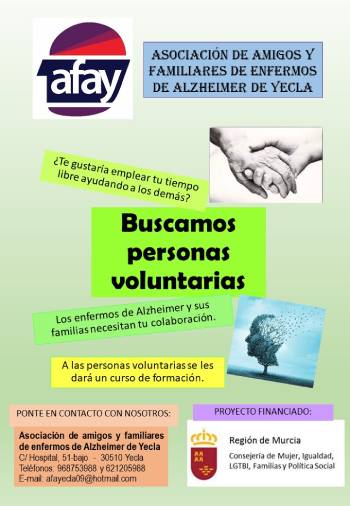








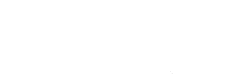

.